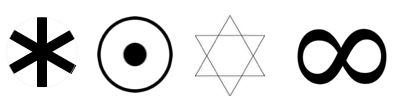Porque todas las calles del año tienen una dirección única: la escritura inédita de la Historia
Johanna Caplliure
“La construcción de la vida se halla, en estos momentos, mucho más dominada por hechos que por convicciones. Y por un tipo de hechos que casi nunca, y en ningún lugar, han llegado aún a fundamentar convicciones.” (Walter Benjamin, Calle de dirección única)
¿Cuál es el orden de las cosas? La organización de todas las ideas y objetos sensibles, de los hechos históricos y los elementos matemáticos, de las especies animales, vegetales y minerales, de los colores o de las disciplinas se disponen en orden de determinación. Todo parece inserto en un sistema cualitativo que pretende enfrentarse a un caos originario del que todo nace. Por eso, nos afanamos en colocar cada pieza dentro de su orden constituyente: cuadrúpedos, albinos, dórico, metales, guerra de secesión, Nouvelle Vague, … y estudiar cada una de estas bajo una disciplina: micología, historia, psicología, biología, teología o política. Entonces, es fácil observar la dificultad que conlleva esta taxonomía arbitraria. Por supuesto, la ordenación se hace necesaria para compartir una forma de hablar del mismo objeto, del mismo mundo. Sin embargo, esta evidencia también conlleva una serie de interrogantes y de incomplétudes.
El trabajo de Andrea Canepa se orienta en este marco de cuestionamiento de los órdenes imperantes: desde el orden cronológico, el geopolítico, el numérico, pasando por el temporal o el espacial, pero también por otros métodos de disposición del conocimiento que hacen que este se desplace por terrenos inestables. Cuando Canepa proyecta Todas las calles del año está poniendo en juego toda una maquinaria de guerra, en el sentido deleuziano, con la que sacudir los conocimientos estancos hacia otra disposición activa y procesual que desenmascara el constructo del conocimiento. Todas las calles del año proviene de un orden reactivado o reordenado: el calendario solar, la trama urbana de diferentes ciudades latinoamericanas y los acontecimientos históricos de estas ciudades. Estos tres órdenes se ponen en funcionamiento para crear una memoria revolucionaria escrita por la urgencia de las gentes.
Si bien Félix Guattari creía que la Historia estaba escrita por la multitud encarnada por el pueblo, en cierta manera un pensamiento cercano al de Antonio Negri y Michael Hardt en sus escritos, también explicaba su afirmación de esta manera: “un pueblo de potencialidades que aparece y desaparece, que se encarna en hechos sociales, en hechos literarios, en hechos musicales”.[1] En el caso de Todas las calles del año estas reflexiones indagan sobre la construcción del conocimiento de la historia y la memoria en las que prolifera la vida afectiva, las estructuras de empoderamiento y las tecnologías de institucionalización de los hechos en los pueblos.
La Historia es a los ojos de cualquier lector una narración de los hechos políticos, sociales, económicos y culturales que constituyen un relato global sobre el mundo y confiere memoria a tales sucesos del pasado. Pero la Historia también es “conocimiento mutilado”, como nos advierte Paul Veyne. Y total conflagración. No hay continuidad en la Gran Narrativa de la Historia, solo perennidad de cesuras. Y por tanto, la tentativa de una narración institucional revela la imposibilidad de esta, así como su esencia fragmentaria. La Historia queda suspendida a la urgencia de las respuestas poéticas que arrojen luz sobre los hechos. Entonces, nos preguntamos cuál es la función literaria, artística en este mundo. Quizá, desocultar y rescatar los fragmentos escondidos bajo los adoquines de las aceras.
Existe una idea de sospecha, como si no nos contaran la verdad, como si permaneciésemos en una deficiente visión de lo que nos ocupa subyugados a un sentimiento de que algo se nos está ocultando. Del inconsciente afloran estos argumentos en la creación de Canepa, relacionando los aspectos de un cuestionamiento personal e íntimo con las grandes preguntas, tal como bajo qué parámetro se nos ofrece la realidad. Como avanzábamos anteriormente, la realidad se nos brinda, según la tesis argüida por Foucault sobre la producción del discurso, de una manera controlada, seleccionada y administrada por una serie de instituciones de poder que pone de manifiesto las relaciones entre el saber y el poder. O, como es denominado en el proyecto foucaultiano, bajo el orden del discurso. En una deconstrucción de estas formas parceladas del conocimiento y del poder, Andrea Canepa discurre cómo sería posible recopilar los acontecimientos históricos en Latinoamérica en fechas según el calendario solar que sigue el régimen del Sol, y, por tanto, los cambios de estaciones según el astro y el transcurso en rotación de la Tierra sobre este. Hablamos de una forma de notación inscrita en el calendario anual de 365 días. Cada día corresponde a una fecha de carácter conmemorativo de la historia en Latinoamérica. Cada día y cada fecha nombra una calle sita en una ciudad o un pueblo latinoamericanos que incita a “cierta comprensión del modo en que la memoria individual, la colectiva y la cultural se ocupan de experiencias que traspasan los límites soportables”[2] de la realidad.


Por un lado, en Todas las calles de año acontece aquello que sucumbe al orden mundial y que se ha ido observando en los estudios históricos, literarios, en la propia literatura y el arte: el desarrollo de la imagen de la acción virulenta de la destrucción de la propia historia. Ya sea esta hipermostrada, silenciada, marcada poéticamente o reivindicada como lengua política. Por otro lado, se observa la misma idea pareja y contraria a la primera: la construcción formal, nacional y cultural de un nuevo mundo. En ambas líneas aparece de manera fluctuante la memoria, el olvido y la historia. La narración se convierte en “un campo de combate sobre el que las fuerzas del pasado y del futuro chocan una con otra” [3] formalizando un presente de losas viejas y nuevas.
Siguiendo las tesis de Modris Eksteins en La consagración de la primavera, asumiríamos cómo el poder de una colección de pensamientos sobre la guerra, la cultura, la tradición y la historia, explora la transformación psicológica sufrida por la sociedad tras la Gran Guerra introduciendo a quemarropa la época de la Modernidad y, por tanto, una nueva narrativa. El principio fundamental de Eksteins pretende demostrar cómo la cultura moderna es construida a partir de la guerra. De ahí que hayamos procedido a sumar las ideas de cultura e historia junto a la guerra para entender el lugar del conocimiento desde el que Todas las calles del año deconstruye el sistema en el que se relata la historia de los vencedores, donde la no arbitrariedad en su constructo se hace evidente en el trabajo de Canepa. Ya que la mayor parte de los hechos que se conmemoran en las fechas de Todas las calles del año se vinculan a batallas o sucesos violentos de empoderamiento. Pero también a cómo estos hechos transforman la mentalidad de los pueblos que en el caso latinoamericano precisa una revisión sobre las desigualdades y diferencias interculturales.
Además, Todas las calles del año pone de relieve la conciencia de la asimilación de ciertos códigos de notación, entendimiento y registro del saber histórico. Por un lado, el calendario: notación físico-temporal diferenciada de otras formas de registro natural del tiempo. Y por otro lado, la historia de los vencedores que conmemoran las proezas o la memoria de los vencidos. Con esta reordenación de las formas de constitución del conocimiento histórico que nos brinda Canepa se profiere una cierta refutación o contraejemplo en la estructura de este; puesto que corrobora otras vías de taxonomía u orden, así como señala la importancia de los códigos ya digeridos y consensuados histórica, política y socialmente en nuestros contextos. Revela, por tanto, la direccionalidad del conocimiento y la relatividad de los acontecimientos frente a su relato construido y escenificado mediante la historia y sus conmemoraciones epigráficas. La fecha se convierte en epigrama. Y la imagen se muestra en dislocación con lo acontecido en la fecha remarcada. Se enfatiza la separación del acontecimiento histórico que se inscribe mediante la cita del hecho y la rememoración de la fecha con el mundo real: la realidad es dibujada bajo el sesgo del tono de la acuarela y la tinta. Y es una pequeña tienda de barrio, un teatro, una plaza ajardinada, un concesionario de automóviles, una humilde casa en el campo, la fachada de un supermercado, un balneario o un edificio abandonado. Espacios que desplazan la cita histórica de los grandes relatos hacia las pequeñas historias en otras formas de la cotidianidad del mundo. Lo mundano permanece frente a lo histórico.
Pero Todas las calles del año nos ofrece otro orden deconstruido más. Me refiero a las calles. No es casual que las fechas citadas, los 365 días del año se hayan tomado de las diferentes calles de pueblos y ciudades latinoamericanas. Las calles arman la cuestión principal del proyecto: el cuestionamiento de la Historia y su memoria en Latinoamérica. El contexto latinoamericano pareciera un histórico “tierra de nadie” en el que españoles, portugueses, estadounidenses, se han conjurado con el fin de hacer de América del Sur un lugar de restauración de los valores de las luces, la Ilustración europea, así como de los valores del neoliberalismo yanqui. Y en este marco eurocéntrico occidental nos demandamos cuál es el lugar de Latinoamérica en la Historia cuando sus constituciones literarias se escribieron desde el exterior. ¿Cuál es la historia de Latinoamérica? ¿Cómo se han mirado a sí mismos los países de América Latina cuando su historia les ha sido impuesta?
La Historia parece una y, sin embargo, se desdobla como un acordeón no solo en los mapas, sino en su tiempo y en la narración. En ocasiones la conquista o colonización ha marcado una medida de imitación o de espejo: el pueblo colonizado emula al colonizador. Pero esta mímesis no deja de ser paródica y paranoica puesto que es imposible imponer una estructura a todo un pueblo, porque la impostura de la condena ya se ha quebrado por el relato del autóctono decolonizado. Puesto que ocupar la Historia es el fin de toda cultura y la necesidad de todo pueblo. La ocupación de la Historia libera rincones de poder que se habían usurpado, confiscado o arrebatado bajo el sometimiento del otro. Por eso, ocupar la Historia debe ser ocupar el presente. “Toda dictadura política se basa en última instancia en una dictadura del tiempo. La imposibilidad de huir del propio tiempo, de escapar de la prisión del espíritu del tiempo, de emigrar del propio presente, es una esclavitud ontológica sobre la cual se basa toda esclavitud política o económica”.[4] El hoy es sometido a la vulnerable historia que se ha convertido en memoria.
Todas las calles del año nos concede una visión transnacional donde lo local y lo nacional, lo individual y lo colectivo, el pasado y el presente histórico se reúnen en una estrategia de reordenamiento de las formas de memoria. Ser latinoamericano se convierte en una tarea, según García Canclini. Por lo tanto, más que una recuperación del pasado o construcción de la memoria, Canepa intenta traer un presente interdependiente de los agenciamientos nacionales, gestos independentistas, revoluciones populares, identidades de herencia indigenista, dictaduras y guerrillas deslocalizadas en un mapa de calles y avenidas, ciudades y pueblos. Lo glocal se entrega sin disfraces pintorescos. Porque “América latina no está completa en América latina. Su imagen se llena de espejos diseminados en el archipiélago de las migraciones”.[5] Por eso, Todas las calles del año aporta la orientación histórica de los “mapas de sentido” que Suely Rolnik apunta como formas de acercamiento a una cultura. Y, siguiendo de nuevo a Guattari, podríamos decir que ciertas historias son necesarias para hacer presente la Historia. A saber, como ciertos hechos o circunstancias incitan a un cambio irrevocable que instaura la Historia como tal. El acontecimiento puede parecer menor, como un día cualquiera del año, pero es el que ejerce de catalizador para la transformación y la organización de las narraciones constituyentes. Puesto que después del día de la revolución, de la revuelta o de la batalla ya no se puede contar la historia igual. El acontecimiento ha detonado la mutación del continuum de la Historia como narración y esta queda fracturada en su composición. Ya que cualquier día del año, en cualquier calle de Latinoamérica, en todas las calles, en todos los meses del año se podrá abrir espacios para la vida, la libertad y la creación en formas de vida, textos u obras.
Bibliografía
Arendt, H., Entre el pasado y el futuro, Barcelona, Península, 1996.
Benjamin, W., Calle de dirección única, Madrid, Alfaguara, 1987.
García Canclini, N., Latinoamericanos buscando lugar en este siglo, Buenos Aires, Paidós, 2002.
Eksteins, M., La consagración de la primavera, Valencia, Pre-textos, 2014.
Groys, B., Políticas de la inmortalidad, Buenos Aires, Katz, 2008.
Sebald, W. G., Sobre la historia natural de la destrucción, Barcelona, Anagrama, 2003.
Rolnik, S. y F. Guattari, Micropolíticas. Cartografias del deseo, Traficantes de Sueños, Madrid, 2006.
[1] Suely Rolnik
y Félix Guattari, Micropolítica.
Cartografias del deseo, Traficantes de Sueños,
Madrid, 2006, p. 15.
[2] W. G. Sebald, Sobre la historia natural de la destrucción, Barcelona, Anagrama, 2003, pp. 86-87.
[3] H. Arendt, Entre el pasado y el futuro, Barcelona, Península, 1996, p. 16.
[4] B. Groys, Políticas de la inmortalidad, Buenos Aires, Katz, 2008, p. 156.
[5] N. García Canclini, Latinoamericanos buscando lugar en este siglo, Buenos Aires, Paidós, 2002, p. 19.
[2] W. G. Sebald, Sobre la historia natural de la destrucción, Barcelona, Anagrama, 2003, pp. 86-87.
[3] H. Arendt, Entre el pasado y el futuro, Barcelona, Península, 1996, p. 16.
[4] B. Groys, Políticas de la inmortalidad, Buenos Aires, Katz, 2008, p. 156.
[5] N. García Canclini, Latinoamericanos buscando lugar en este siglo, Buenos Aires, Paidós, 2002, p. 19.